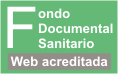Qué es un tratamiento Biológico:
Las terapias biológicas introducen nuevas alternativas terapéuticas
Algunas enfermedades como la psoriasis, la artritis reumatoide o laespondilitis anquilosante, se originan porque "en el organismo se produce una respuesta inmune que es anormal y exagerada, y que libera determinadas sustancias que son las responsables del proceso inflamatorio. Con las terapias biológicas actuamos sobre esas sustancias que producen la inflamación o infección"
Como funciona un tratamiento Biológico
Son medicamentos (los denominados modificadores de la respuestabiológica), clínicos, y que tienen en común que tratan de resorber (o recombinar) consiguiéndose bloquear la acción del Factor de Necrosis Tumoral (sus siglas en inglés son TNF).
Factor de Necrosis Tumoral (TNF):
Es uno de los elementos implicados en el mantenimiento de lainflamación en pacientes con AR y es fabricado por células inflamatorias, estimula la coagulación y recluta otros leucocitos (glóbulos blancos) al sitio de la inflamación. El TNF, que es una de las citocinas (son mensajeros químicos diversos y potentes secretados por las células del sistema inmunológico—y representan la herramienta principal de las células T) más
importantes del sistema inmunitario, es el mensajero de una proteína (metaloproteinasa) que es culpable de iniciar y magnificar la reacción de inflamación que padecen los pacientes de AR.
El TNF es fabricado en las propias células del sistema inmunitario,especialmente en los macrófagos y en los linfocitos T cuando se detecta la presencia de un patógeno (agente infeccioso).
El estímulo más potente para que se produzca TNF es el LPS (unamolécula que se encuentra sobretodo en la pared celular de las bacterias gramnegativas y de otros microorganismos).
La producción de los TNF es importante para defender el organismo deinfecciones, pero el problema surge cuando el organismo crea cantidades excesivas de TNF, siendo llevado por la sangre a otras partes del organismo, y su función protectora pasa a ser agresiva.
El TNF es producido por células específicas - macrófagos y sinoviocitos (en el caso de las articulaciones) - que son las células del revestimiento sinovial. En la inflamación de la AR, los niveles den estar presentes tanto en el líquido de las articulaciones, como en el suero.
Cuales son los tratamientos Biológicos (anticuerpos monoclonales que existen actualmente)
Enbrel (principio activo etanercept)
Administrado a través de inyección subcutánea en dosis de 25 mg, dos veces a la semana. Actúa produciendo un inhibidor del TNF mediante la fusión de una porción de P75 (célula receptora del TNF) con lo que llamamos la porción de Fe de la cadena de inmunoglobulina humana. Esta proteína combinada, actúa como esponja y absorbe el factor de necrosis tumoral (TNF), según está siendo liberado. Dado que está
hecho de componentes humanos, no hace que el cuerpo produzca cantidades significativas de anticuerpos, en contra de éste.
Remicade (principio activo infliximab)
Se administra de forma ambulatoria en forma de inyecciones intravenosas a cada cuatro u ocho semanas inicialmente, 3 mg/kg por infusión I.V., durante un período de 2 horas, seguidos de dosis adicionales de 3 mg/kg por infusión a las 2 y 6 semanas después de la administración inicial
Humira (principio activo adalimumab)
Son anticuerpos monoclonales que actúan bloqueando la actividad del TNF. Es administrado por inyecciones subcutáneas quincenales que el mismo paciente aprende a colocarse. Humira ata específicamente a la TNF-alfa y bloquea su interacción con los receptores de la superficie TNF de la célula P55 y P75, y así se evita que se inicien las acciones procoagulantes y Antagonista del receptor de la interleucina-1
Anakinra : Al arsenal terapéutico de la artritis reumatoide se ha incorporadorecientemente un antagonista del receptor de la interleucina-1 (una enzima beta-conversora existente en el organismo), medicamento denominado "Anakinra", con distinto perfil de seguridad e indicado en pacientes con artritis reumatoide en los que está contraindicado el uso de antagonistas del TNF, o sea pacientes con insuficiencia cardiaca y enfermedad desmielinizante (que son enfermedades que
se caracterizan por la ausencia de melanina que es una vaina que recubre los nervios).
También podría ser utilizado en pacientes que no toleren el tratamiento con medicamentos antagonistas del TNF. Proinflamatorias del TNF.
- En los últimos años, ha declarado el doctor Calvo Catalá, los nuevos tratamientos han conseguido no sólo mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino también disminuir la necesidad de cirugía o incluso disminuir la mortalidad en las enfermedades inflamatorias. “Como ejemplo –ha añadido- con la entrada de la ecografía como método de diagnóstico se ha mejorado claramente su evaluación y ha permitido aplicar un
tratamiento adecuado cada vez más precoz.”
Dentro de los tratamientos, según datos de la SVR, los que han provocado mayor impacto han sido las terapias biológicas, sobre todo para enfermedades como la artritis reumatoide, la artritis psoriática, la espondilitis anquilosante o la artritis idiopática juvenil, entre otras.
El doctor Calvo ha destacado que los médicos de atención primaria, son clave para un diagnóstico precoz de estas enfermedades. “Sin duda, la buena comunicación y el trabajo en equipo entre ambas partes mejora las expectativas de los pacientes reumáticos”, ha afirmado.
Dr. Javier Calvo Catalá,
Jefe de Reumatología y Metabolismo Óseo del Consorcio Hospital General de Valencia

• Con este tipo de terapia se puede clasificar a los pacientes según sus posibilidades de responder a un tratamiento determinado

Sociedad Española de Reumatología
En reumatología, las terapias a la carta son ya una realidad en el ámbito de la investigación
Madrid, 15 de diciembre de 2008. El hecho de que dos pacientes con síntomas indistinguibles entre sí respondan de forma diferente a un tratamiento se debe, en parte, a sus diferentes expresiones de los genes y de las proteínas. Hasta ahora, antes de que el paciente recibiera la terapia, no se podía saber de qué forma respondería a la misma. Sin embargo, hoy por hoy, la terapia a la carta y, por tanto, la clasificación delos pacientes según
sus posibilidades de responder a un tratamiento determinado, es casi una realidad en reumatología.
Este tipo de terapia, que supone un avance enorme en el tratamiento de los pacientes reumáticos, ha centrado, entre otros temas, el interés de los reumatólogos reunidos este fin de semana en el XII Congreso de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM), un encuentro al que han asistido más de 200 reumatólogos y que “ha servido como foro de encuentro para que los especialistas en esta área pudieran actualizar sus conocimientos
y abordaran las últimas novedades aparecidas en patología reumática”, ha afirmado la doctora Mónica Vázquez, presidenta de la SORCOM.
La clave: identificar a los pacientes
La terapia a la carta, ha explicado durante el congreso la doctora Virginia Pascual, reumatóloga del Baylor Institute for Immunology Research y Texas Scottish Rite Hospital for Children, se basa en reconocer la heterogeneidad de las enfermedades reumáticas y en identificar a los pacientes que, a pesar de presentar síntomas clínicos similares, deben su enfermedad a genes y cascadas inflamatorias diferentes. “Esto explica que incluso las nuevas terapias biológicas
no controlen al 100% de los pacientes con una determinada enfermedad.
Por ejemplo hasta un 30 ó 40% de pacientes con artritis reumatoide no responde favorablemente al tratamiento con agentes bloqueantes del TNF, a pesar de quelos síntomas de estos pacientes son indistinguibles de los de los pacientes que sí responden”. La buena noticia es que “con el uso de estudios genéticos, genómicos (análisis de la expresión de los genes) y proteómicos (análisis de la expresión de proteínas), se
puede clasificar o estratificar a los pacientes en subgrupos que tienen más posibilidades de responder a un tratamiento determinado”, ha añadido.
Gracias a esta terapia a la carta, ha aseverado la doctora Pascual, los pacientes consiguen que desde un principio el tratamiento sea específico y, por tanto, tenga muchas más posibilidades de funcionar. “Las implicaciones son enormes, no sólo desde el punto de vista médico, sino también, económico”.
Sin embargo, ha añadido, y aunque hoy por hoy la terapia a la carta en reumatología es una realidad dentro del ámbito de la investigación, “para poder aplicarla en la práctica clínica diaria todavía hay que realizar estudios multicéntricos con los que comprobar la validez de los marcadores que se están encontrando y que pueden llevar a seleccionar el grupo de pacientes con más posibilidades de responder a un determinado tratamiento”.
El problema, ha sostenido la doctora Vázquez, presidenta de la SORCOM, radica en que esta labor investigadora todavía no está lo suficientemente reconocida en Madrid. “Hoy por hoy, los investigadores deben sacrificar su tiempo libre y su vida familiar, ya que realizan su labor fuera de las horas de trabajo, y además, lo hacen por una actividad que no se ve remunerada. Esperamos que esta situación cambie en un futuro no muy lejano gracias al esfuerzo tanto
de los especialistas como de las Administraciones Públicas”.
Los agentes biológicos, un gran avance
Con respecto al tratamiento, la doctora Pascual ha hecho referencia al uso de los agentes biológicos, “sin duda, el avance más importante ocurrido en los últimos años”. El éxito de los bloqueantes del factor de necrosis tumoral (TNF alpha) en artritis reumatoide es quizá el mejor ejemplo, ha afirmado, aunque existen otros como los anticuerpos contra los linfocitos B y citokinas como la interleukina 6 que también están demostrando eficacia
en el tratamiento de ésta y otras enfermedades reumáticas.
Asimismo, el uso de los agentes biológicos, ha concluido la experta, nos ha enseñado que ciertas citokinas (por ejemplo el TNF y la interleukina 6) y ciertos tipos celulares (por ejemplolos linfocitos B) son mucho más importantes de lo que nos imaginábamos en la patogénesis de la artritis reumatoide. Otras citokinas, como el interferón alpha, parece que juegan un papel muy importante en la patogénesis del lupus, síndrome de Sjogren’s y,
quizá, también, en la dermatomiositis. “Estos conocimientos sobre patogénesis están llevando a desarrollar terapias más específicas para cada una de estas enfermedades”, ha concluido.
Sociedad Española de Reumatología (SER) - www.ser.es
La Sociedad Española de Reumatología (SER) es una asociación científica que tiene por objeto fomentar el estudio de las enfermedades reumáticas –enfermedades del sistema músculoesquelético y del tejido conjuntivo -en beneficio de los pacientes y atender los problemas relacionados con la especialidad. Actualmente, la SER representa a cerca de 1.200 profesionales en España y mantiene contacto con las sociedades autonómicas de reumatología
de todo el país.
La SER desarrolla trabajos, estudios y proyectos de investigación en reumatología a través de la Fundación Española de Reumatología (FER) y brinda apoyo a los pacientes de enfermedades reumáticas a través de su relación con asociaciones que integran fundamentalmente a pacientes como la LIRE (Liga Reumatológica Española) CONFEPAR (Confederación de Pacientes Reumáticos) o el Foro Español de Pacientes.
Para más información y/o gestión de entrevistas:
Mª José Rodríguez Chamizo, Dpto. Comunicación de la SER
mjose.rodriguez@ser.es

Novedades en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias:
Artritis Reumatoide, Espondiloartritis y Artropatía psoriásica
En cuanto a nuevos tratamientos, en general los más novedosos son los fármacos biológicos, que se vienen utilizando en la última década en varias enfermedades. Estos fármacos biológicos, son moléculas, generalmente de naturaleza peptídica, y se obtienen por métodos de biotecnología a partir de células que se cultivan en bancos celulares. Los fármacos biológicos actúan directamente
sobre dianas terapéuticas que son importantes en el desarrollo o aparición de la enfermedad, actúan más sobre la base de la enfermedad, sobre la inmunidad, a diferencia de los FAMEs clásicos, los inmunosupresores, que tenían otros mecanismos de acción.
El primer fármaco biológico que se comercializó en España fue el Remicade, el Infliximab y los últimos han sido el Certolizumab y el Simponi, apareciendo otros fármacos durante estos últimos años.
Estos fármacos tienen indicaciones en distintas patologías, como la artritis reumatoide, espondilitis, enfermedades inflamatorias intestinales, psoriásica y también en la psoriasis. En la artritis reumatoide tienen indicación todos los fármacos comentados. En espondiloartritis y artropatía psoriásica tienen indicación de momento en ficha técnica Adalimumab, Etanercept, Infliximab y Golimumab.
¿Cuándo se decide iniciar el tratamiento biológico y cuál utilizar?
En primer lugar el paciente debe tener actividad de la enfermedad. A la hora de elegir el fármaco, hay que basarse en consensos, que se van actualizando periódicamente, o en publicaciones científicas. Normalmente estos fármacos salen indicados para la artritis reumatoide, y después van pasando a las otras indicaciones. Por tanto para la elección del biológico habrá que basarse en la indicación en ficha técnica
(según la enfermedad del paciente, la indicación), la situación clínica y las condiciones del paciente, la experiencia del médico y lógicamente consensuar con el paciente.
Los fármacos biológicos normalmente se utilizan cuando ha fallado el FAME, cuando han fallado los tratamientos clásicos. En el caso de artritis reumatoide el consenso es utilizar los biológicos cuando han fallado los FAMEs clásicos (en un 70%-80% de pacientes con artritis reumatoide funcionan bien los FAMEs y no es necesario pasar al tratamiento biológico), y en espondilitis cuando han fallado los antiinflamatorios.
La forma de administración varía, teniendo fármacos subcutáneos y fármacos intravenosos.
En general los fármacos biológicos son seguros, pero ha de llevarse un control estricto del paciente, conjuntamente con el médico de atención primaria. El principal problema relacionado con la seguridad serían las infecciones.
Antes de empezar una terapia biológica, aparte de las analíticas habituales, hay que hacer al paciente placa de tórax y test de tuberculina.
En cuanto a las contraindicaciones, destacar que en el momento de iniciar el tratamiento exista una infección aguda o crónica, embarazo, insuficiencia cardíaca de un grado importante, presencia de tumores, enfermedad desmielinizante o presencia de citopenias.
Una infección activa en el momento de empezar, tanto sistémica como localizada, es una contraindicación para el inicio de la terapia biológica. En los casos de pacientes con infecciones de repetición, que hayan tenido muchos problemas, o por ejemplo una prótesis que haya tenido una infección, no se recomienda iniciar el tratamiento. Si iniciada la terapia es cuando aparece la infección, siempre procurando un diagnóstico
y un tratamiento precoz, habría que ver el caso y se podría parar el tratamiento temporalmente para después una vez resuelto este episodio reintroducir la medicación, pero siempre valorando individualmente cada paciente.
Las infecciones que se ven con mayor frecuencia son las urinarias y las respiratorias; y respecto a gérmenes, infecciones por herpes. También hay una relación con comorbilidades (procesos que el paciente tiene ya también), o por ejemplo una artritis reumatoide de muy larga duración, cuando el paciente ha tenido muchos tratamientos, y pueda estar más deteriorado y que tiene por tanto su inmunidad más alterada, siempre habrá
más riesgo. También hay que tener en cuenta si el paciente tiene diabetes, dosis altas de corticoides, o que lleven ya tratamientos con otros inmunosupresores. Todo esto puede influir en que aparezcan infecciones.
Cuando empezaron a utilizarse los biológicos, se vio un aumento en la incidencia de tuberculosis, y aparte eran unos patrones poco frecuentes e incluso agresivos, por lo tanto es obligado excluir la presencia de una tuberculosis activa o latente antes de empezar el tratamiento biológico. Si el paciente tiene el Mantoux positivo, se realiza una profilaxis, y pasado un mes aproximadamente se podría iniciar el tratamiento, pero siempre individualizando cada
paciente, ya que en alguno se podría tener que descartar que tiene una tuberculosis activa, etc.
En cuanto a los tumores o neoplasias, si existen antecedentes de cáncer, de algún tumor sólido, no estaría totalmente contraindicado el tratamiento biológico, sino que habría también que individualizar. Sí que se recomienda que se deje un margen de por lo menos 5 años desde que el cáncer ha sido tratado y erradicado. Lógicamente también habría que discutirlo con el oncólogo y con
el paciente, y valorar el riesgo-beneficio. Cuando si que no se aconseja el tratamiento es a pacientes que hayan tenido enfermedades linfoproliferativas, como linfomas o leucemias, y si apareciera durante el tratamiento, habría que suspenderlo.
- El embarazo. En general no se aconseja el tratamiento biológico durante el embarazo y la lactancia. Lo que no hay son estudios en mujeres embarazadas en tratamiento biológico, pero sí que hay gente recogida que estando en tratamiento se
han quedado embarazadas. En principio no han aparecido problemas, ni en los niños ni en las madres. Por lo que en caso de estar en tratamiento y quedarse embarazada, habría que valorar el suspender el tratamiento o continuar con él, siempre valorando el riesgo-beneficio y consensuado con el paciente. Lo que sí se aconseja si se puede es planificar los embarazos en estos casos. Si se desea quedarse embarazada, habría que retirar los FAMEs teratogénicos, como Metrotexato
o Araba, e intentar si se puede quedarse embarazada cuando se esté muy bien clínicamente para poder quitar toda la medicación posible.


- Vacunación. Es recomendable vacunar a los pacientes antes de empezar, con la vacuna del neumococo que se repite cada 5 años y vacunarse de la gripe de forma anual. Lo que no está recomendado es una vez empezada la terapia biológica, vacunarse con vacunas que lleven gérmenes vivos, como las que se ponen
cuando se viaja a un país exótico (vacuna de la fiebre amarilla, etc.). En caso de que este viaje fuera preciso hacerlo, se tendría que suspender la medicación con meses de antelación, ya que el tratamiento biológico podría activar los gérmenes que se introducen en estas vacunas.
- Las cirugías. Si es una cirugía importante, como por ejemplo una prótesis, se recomienda suspender la medicación, como mínimo 2 semanas antes y 2 semanas después de la cirugía. Para reintroducir la medicación, habrá que revisar al paciente y valorar, que no haya habido ningún problema, que no exista fiebre, puntos infectados,
etc.
Puede haber reacciones cuando se pone el fármaco. Las reacciones agudas, son las que se producen en las primeras 24 horas, y las reacciones tardías son las que se producen entre las 24 horas y los 14 días. Por tanto hasta 14 días después de ponerse el tratamiento puede haber algún problema. Las reacciones más frecuentes en los fármacos subcutáneos son picor en la zona, un poco de edema, alguna pequeña reacción
donde se pone la inyección subcutánea. Las reacciones tardías son más generales, pudiendo producirse altralgias, dolores articulares, urticarias, etc. Pueden ser muy variables.
Es muy importante que ante un síntoma de alarma, como por ejemplo si el paciente tiene fiebre, o alguna reacción fuera de lo normal, consultar con el médico de cabecera o el especialista. Ante la duda, es preferible consultar.
- Tratamientos nuevos en osteoporosis. Al igual que en la patología inflamatoria, en las artritis, se están estudiando nuevas dianas, fármacos que actúen sobre distintas moléculas a lo que tenemos ahora. Lo más nuevo que se ha comercializado es el Denosumab. Es también un anticuerpo, que actúa sobre los osteoclastos, siendo un antirresortivo.
Está indicado en osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, con riesgo elevado de fracturas y reduce tanto el riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera. Es una inyección subcutánea cada 6 meses (los fármacos nuevos van buscando mayor comodidad para el paciente).
- Respecto al lupus, otro fármaco que ha salido nuevo es el Belimumab. Es también un anticuerpo monoclonal. Va a inhibir la supervivencia de las células B, su diferenciación, etc. Está indicado como tratamiento adyuvante, es decir, junto a los otros tratamientos que se están utilizando en los lupus: antipalúdicos, corticoides u otros inmunosupresores,
en pacientes adultos, con lupus activo, con autoanticuerpos positivos y que tengan actividad de la enfermedad. Las precauciones y medidas de seguridad serán similares a las indicadas anteriormente para los otros fármacos biológicos. En pacientes que tienen una afectación importante renal o una afectación importante del sistema nervioso central, no se ha estudiado, por lo tanto no está indicado su uso. Es un tratamiento intravenoso, que se pondría en el hospital
de día, cada 4 semanas.
Ya en el turno de preguntas, y respondiendo a consultas de los asistentes, destacar que se expuso que en la mayoría de biológicos la indicación del tratamiento es unido a un FAME, generalmente el Metrotexato o el Araba, y sólo el Tozilizumab está demostrado que solo podría hacer el mismo efecto que con Metrotexato, aunque en la práctica también se dan juntos, ya que se ve que es más útil, van mejor. Sí
que hay veces que si funciona el biológico y el enfermo está bien, se quita el Metrotexato, pero de entrada la indicación es darlo asociado al fármaco biológico.

Dra. Cristina Campos Fernández
Reomatóloga

Dr. Javier Calvo Catalá
Jefe de Reumatología y Metabolismo Óseo del Consorcio Hospital General de Valencia.

Hospital General Universitario de Valencia · Reumatología y Metabolismo Óseo
30/11/2011
Edición, Javier García G.

La importancia de mantener el tratamiento biológico
El Dr. José Luis Fernández Sueiro, miembro del Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Juan Canalejo de A Coruña, que ha presentado la ponencia Controversias en las pautas de utilización de los tratamientos biológicos en las espondiloartropatías. ¿Hasta cuándo tratamos?, ha explicado que se ha demostrado que la interrupción de este tratamiento supone una reaparición de los síntomas, tanto en
el caso de la espondilitis anquilosante como en el de la artritis psoriásica.
En su opinión, al tratarse todavía de un tratamiento costoso y con un balance beneficio-riesgo ajustado, una de las principales dudas que surgen en torno a la aplicación de estas terapias biológicas es si deben suspenderse en algún momento y qué sucede al hacerlo.
En este sentido, el experto ha señalado que al interrumpir el tratamiento “en la mayoría de los pacientes, los síntomas reaparecen al cabo de unos meses; pero también se ha observado que al hacerlo y, posteriormente, al volver a introducir el mismo tratamiento, éste no pierde efectividad, pues la respuesta del paciente resulta muy similar a la inicial”. Con estos datos, en la actualidad el tratamiento con fármacos anti-TNF en estos pacientes debe de
mantenerse de una forma crónica
En el encuentro de la SAR, que ha congregado a cerca de 150 reumatólogos, además de estos temas se han abordado los últimos avances en patología reumática, así como la situación actual y futura tanto de la detección como del tratamiento de estas enfermedades.
*Sociedad Española de Reumatología

Con la llegada de las técnicas de biología molecular e ingeniería genética se ha avanzado enormemente.
Ello ha permitido el desarrollo de los tratamientos denominados biológicos que inhiben el Factor de Necrosis Tumoral Alfa (FNTa), una sustancia generada por las células inflamatorias. Los niveles elevados de FNT en pacientes con artritis reumatoidea tienen un papel importante en el proceso inflamatorio y en la destrucción articular característicos de esta enfermedad.
Los nuevos tratamientos biológicos actúan específicamente bloqueando las moléculas capaces de producir inflamación y erosionar al hueso. De esta forma, posibilitan la reducción de los signos y síntomas, induciendo una importante respuesta terapéutica y aún la remisión clínica, inhibiendo la progresión del daño estructural y mejorando la funcionalidad física. Algunas de las terapias biológicas
que se encuentran en nuestro país son: adalimumab, abatacept, etanercept, infliximab y rituximab.
Es importantedestacar que no está comprobada científicamente la eficacia de las terapias alternativas, por lo tanto, el médico especialista es quien debe aconsejar al paciente el tratamiento más adecuado.

Secukinumab (Novartis) mejora un 80% la espondilitis anquilosante a 3 años.
El medicamento también proporciona un alivio más rápido y sostenido del dolor en este tipo de pacientes
Los últimos datos de Cosentyx (secukinumab), de Novartis, muestran una mejora de hasta un 80 por ciento de los síntomas de la espondilitis anquilosante activa a 3 años. Estas nuevas cifras también muestran que el medicamento proporciona un alivio rápido y sostenido del dolor en este tipo de pacientes, tal y como se refleja en los resultados presentados en el Congreso Europeo Anual de Reumatología (Eular), celebrado en Madrid.
Cosentyx es el único inhibidor de la interleuquina-17A completamente humano que ha demostrado su eficacia y seguridad durante 3 años en estudios de Fase III tanto de EA como de APs, enfermedades inflamatorias debilitantes crónicas. También se usa para tratar la psoriasis moderada/grave, lo cual es significativo ya que hasta 8 de cada 10 pacientes con APs también tienen psoriasis.
“Estos datos reconfirman que Cosentyx proporciona a los pacientes un alivio duradero de los síntomas de la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica, además de demostrar un alivio rápido del dolor de la artritis psoriásica”, ha asegurado Vas Narasimhan, jefe global de Desarrollo de Medicamentos y Director Médico de Novartis. “Estamos satisfechos de que Cosentyx continúe proporcionando beneficios sostenidos a pacientes con psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante”.
Cosentyx es el único inhibidor de la IL-17A aprobado en psoriasis, APs y EA con más de 80.000 pacientes tratados tras su comercialización en todo el mundo para las diferentes indicaciones.
Fuente: redaccionmedica.com
![]()